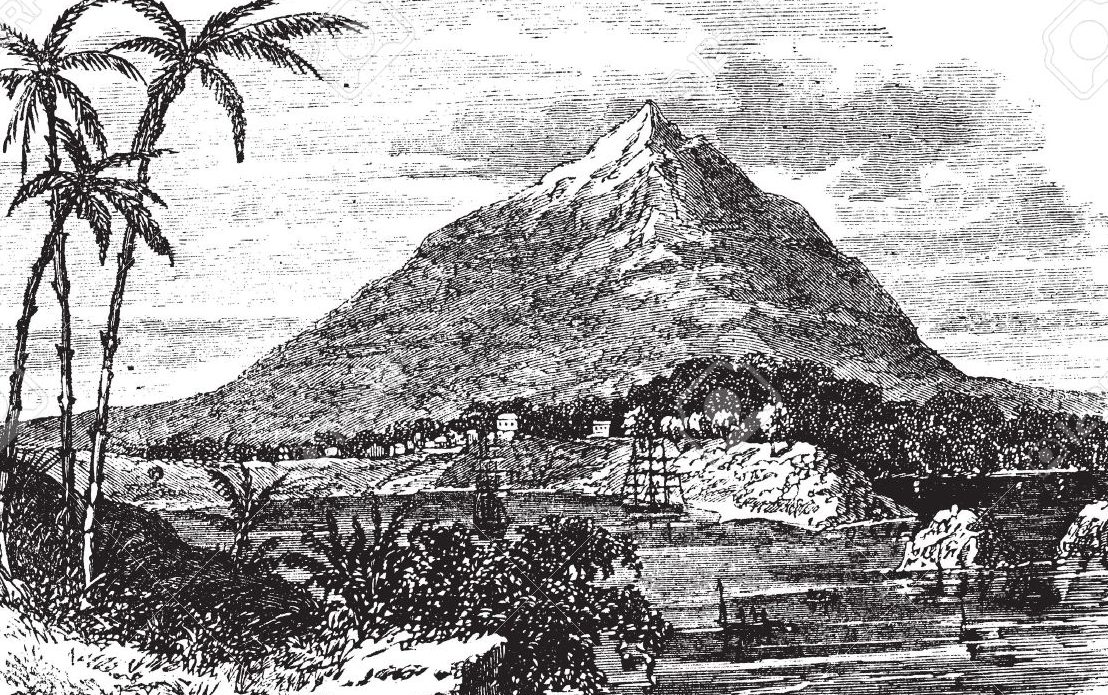El procurador imperial romano Plinio el Viejo escribe en su Historia natural, publicada en el año 77, que en Ibiza no había animales venenosos porque su tierra las repelía. No es verdad, pero a la misma falsa conclusión llegaron geógrafos griegos y eruditos árabes de los siglos XII y XIII. Y también militares, y comerciantes, y otros potentados de la época que la compraban y la esparcían alrededor de sus casas como si echaran insecticida. Se cree que es la misma causa por la que fenicios y cartagineses realizaban larguísimos y costosísimos viajes para enterrar a los suyos en la isla, y así la acabaron convirtiendo en uno de los grandes cementerios de la Antigüedad. A Ibiza se llega como después de un naufragio. Los objetos y la mayoría de sus habitantes hemos amanecido en la orilla, con la mejilla en la arena, exhaustos de un esfuerzo imaginario, y nos quedamos por un motivo que ya no recordamos, tras sobrevivir a otra vida que tampoco recordamos.
En algunas partes la isla está agujereada y las noches de tormenta parece que se mueve, y todos amaneceremos en otro punto del Mediterráneo. Quizá por eso los habitantes nos tratamos los unos a los otros como miembros de la tripulación de una balsa de roca que hace agua. Eso se nota en la forma de saludarnos, con escasa efusividad, como si nos resultara absurdo tener que hacerlo cada vez que nos encontramos en algún punto de la cubierta, porque difícilmente dejarás de ver a alguien durante demasiado tiempo salvo que se tire por la borda. La isla se construye como todas. Cada uno a su manera, como en aquellos libros de ‘Elige tu propia aventura’. Son sus habitantes, sin orden ni concierto, los que te ayudarán a decidir si quieres llevar una vida larga y feliz hasta ser olvidado, o morir heroicamente en Troya y vivir para siempre.
La mayoría de mis amigos de fuera creen que vivo permanentemente en un anuncio de Estrella Damm, en el que no hay facturas de internet, la gente no enferma de cáncer, los políticos no cobran comisiones, y los niños no llenan el asiento trasero de helado. Dicen que hay una Ibiza en invierno y otra Ibiza en verano basándose principalmente en una demografía que ya no existe. Porque hace tiempo que los inviernos se parece a veranos pretéritos. En los primeros los residentes visten abrigos enormes de pelo que huelen a chimenea y nos dan cierto aire de animales extintos. Mientras el verano huele a salitre, a bronceador, a cuero del mercadillo de las Dalias, y a humedad de librería de viejo.
Un buen día te das cuenta de que tu círculo de amistades está formado por una ginecóloga catalana a la que llevó al altar Richard Chamberlain en Hawái, un hotelero hispanoirlandés casado con una colombiana, un corredor de bolsa iraní, una enfermera andaluza, una profesora alemana de yoga, un chucho entre pastor alemán y mastín, una azafata de Air Europa, un cocinero manchego, Antonio Escohotado, un submarinista, una ucraniana que me está enseñando a decir las frutas en ruso, un vendedor de bolsos de señora que corre el kilómetro a 3,41, un noble escocés que acababa de vender otro castillo, un corredor madrileño de criptomoneda, una irlandesa dedicada al tráfico de inmigrantes ingleses, una pediatra argentina seguidora de San Lorenzo, un sobrino de Gary Lineker, y un vallisoletano que le ha declarado la guerra al 5G. “Va a matarnos a todos y los medios sólo te cuentan mentiras”, me advirtió. No recuerdo si ya le había contado que era periodista.
Muchos buscan en Ibiza la inspiración para vivir otra vida, o un corazón, o valor, o un cerebro para ilustrar el espantapájaros que habitan, pero en realidad sólo funciona si ya se la traen en la maleta, como se traen los pinceles y las metáforas. Porque al final, por mucho que uno esté en un piso en Chamberí, en una estación espacial, o en el hielo, uno se ve obligado a fijar la vista en el mismo lienzo o en el mismo teclado del ordenador. Por eso a los que lo consiguen la isla les abraza, y a los que no les expulsa con cierta violencia, como a bordo de un tornado de vuelta a Kansas. ‘Vine para una semana y por alguna razón me quedé’ se ha convertido en la isla en una frase hecha. Pero supongo que en mi caso, al revés que Ulises, yo no tenía a nadie esperándome en Ítaca, y podía perfectamente dejarme secuestrar por Circe y quedarme en Eea. La hechicera hacía que sus enemigos olvidaran su hogar y los convertía en cerdos. Algo que no te parece demasiado malo cuando en pleno verano te ves tirado en la arena, te lanzas desde unas rocas al mar, o simplemente metes los pies en aguas tan transparentes que hasta te ves los pelillos del dedo gordo del pie; y entonces crees que tu vida podría acabarse en ese mismo instante, porque quizá esa imagen perfecta, con el sol achicharrándote la nuca, forma parte de esos segundos en los que todo pasa delante de tus ojos antes de morir.
Ricardo F. Colmenero es periodista del diario El Mundo y escritor. Acaba de publicar Los penúltimos días de Escohotado (La Esfera de los Libros).