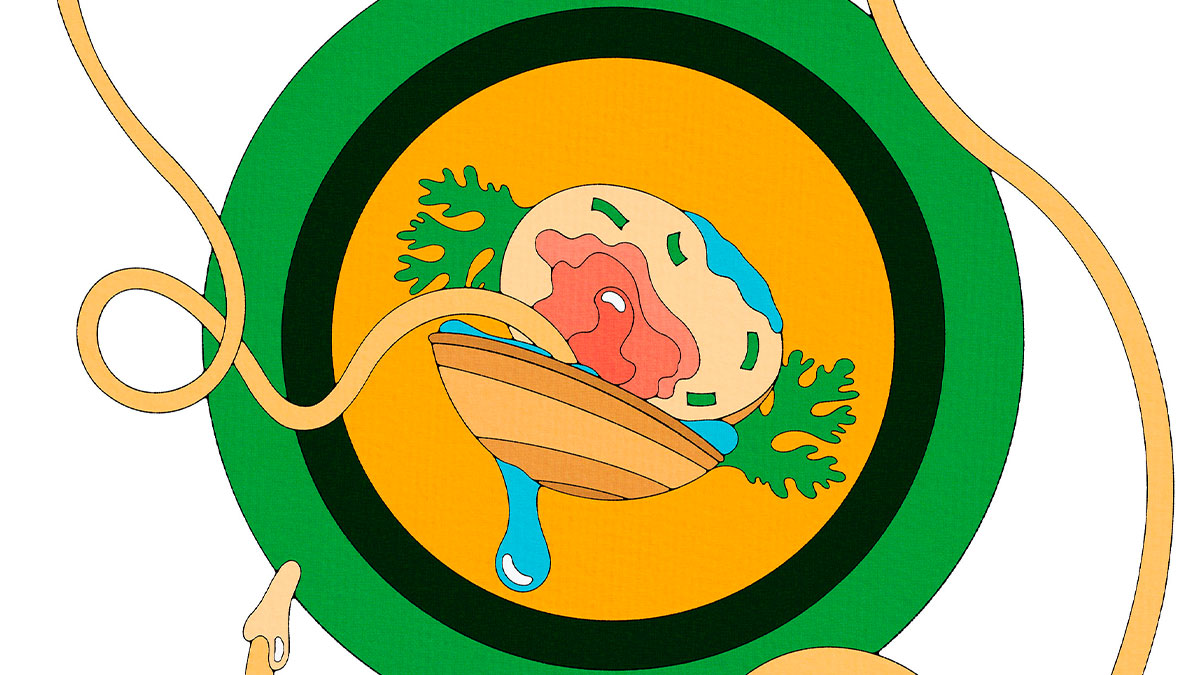La escena es universal y, al mismo tiempo, profundamente contemporánea. Un teléfono móvil, una mano que encuadra, un plato dispuesto con precisión quirúrgica: el queso aún burbujea, el chocolate se desliza en cámara lenta, las gotas de salsa caen como si obedecieran a una coreografía invisible. En segundos, esa imagen cruzará fronteras, será etiquetada con el omnipresente #foodporn y recibirá miles —quizá millones— de miradas. Algunas serán rápidas, distraídas, un mero deslizamiento del dedo en la pantalla. Otras se detendrán un instante más, como quien saborea con la vista algo que no podrá probar con la boca. Porque en ese juego, precisamente, reside la fuerza del fenómeno: comer con los ojos.
El término food porn es más antiguo de lo que se suele creer. Aunque hoy lo asociamos a redes sociales, la expresión empezó a circular en los años setenta y ochenta. Se atribuye al periodista y crítico Alexander Cockburn la primera referencia escrita, en una columna de 1977 en The New York Review of Books, donde criticaba los libros de cocina que mostraban fotografías de platos perfectos y excesivos, más como objetos de deseo que como recetas realistas. La crítica feminista Rosalind Coward retomó el concepto en su ensayo Female Desire (1984) para analizar cómo las imágenes de comida podían provocar un placer visual e incluso sensual, pero también reproducir roles domésticos y de servidumbre estética: el acto de presentar algo “perfectamente terminado” como símbolo de cuidado y seducción.
Sin embargo, lo que entonces era una metáfora casi literaria se ha convertido en un fenómeno planetario. En Instagram, el hashtag #foodporn ha superado los 250 millones de publicaciones; en TikTok, #foodporn acumula miles de millones de visualizaciones; y en YouTube, los vídeos etiquetados de forma similar generan audiencias que rivalizan con las de grandes programas televisivos. En 2015, la consultora Ypulse estimaba que un 63 % de los jóvenes de entre 13 y 32 años publicaba o compartía imágenes de comida con regularidad; hoy, ese porcentaje es aún mayor, y plataformas como TikTok han convertido recetas y trucos culinarios en formatos de consumo tan adictivos como cualquier serie de ficción.
Pero ¿qué hay detrás de esta necesidad de mirar comida? Para entenderlo, conviene retroceder mucho antes de Instagram, incluso antes de la fotografía. La idea de que lo visual puede alimentar está profundamente enraizada en nuestra cultura. Los bodegones flamencos del siglo XVII, por ejemplo, no eran simples ejercicios técnicos: mostraban frutas, panes, carnes y copas de vino con un realismo que invitaba al espectador a imaginar el sabor, la textura y hasta el olor. Eran, en cierto modo, food porn avant la lettre. En Roma, las villas de Pompeya y Herculano conservan frescos con escenas de banquetes que cumplen la misma función: excitar la imaginación y, quizá, abrir el apetito. La diferencia es que ahora la imagen no está pensada para perdurar siglos en una pared, sino para ser consumida —y sustituida por otra— en cuestión de segundos.
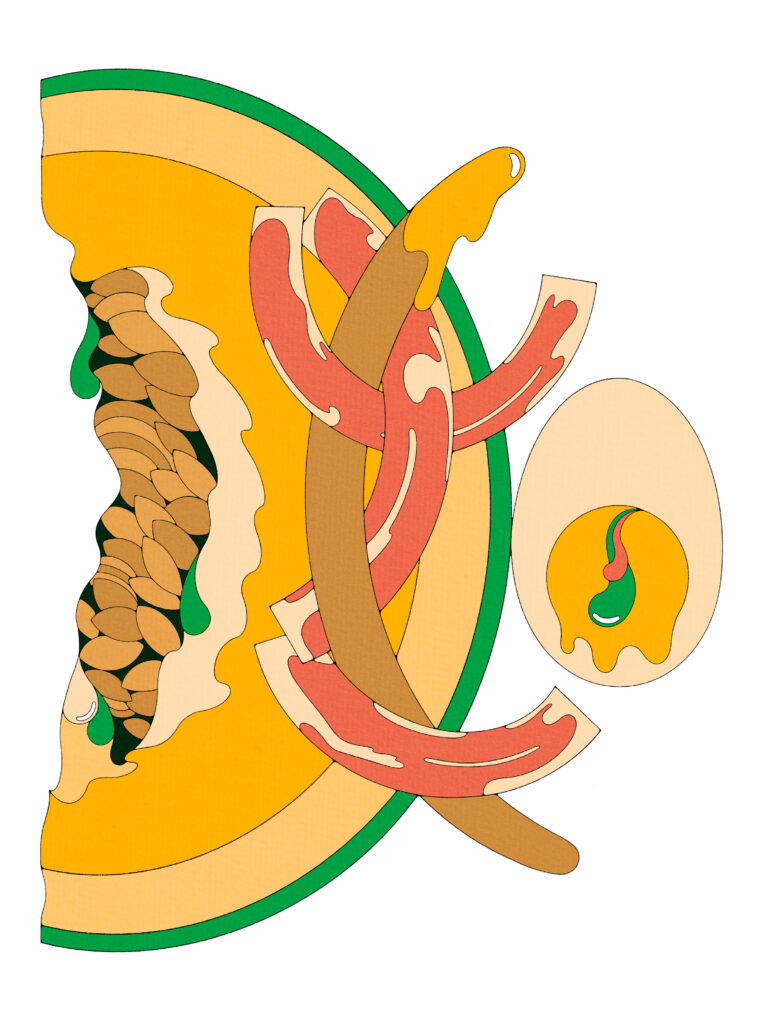
Zoé Maghamès Peters
La cultura gastronómica del siglo XX también se encargó de reforzar este lenguaje visual. Desde los anuncios televisivos de mantequilla que mostraban tostadas brillantes y humeantes, hasta las revistas de cocina con páginas satinadas donde un asado aparecía tan perfecto que rozaba lo irreal, el mensaje era el mismo: mira qué bueno es, imagina cómo sabe. La industria publicitaria entendió pronto que lo visual no solo abre el apetito: también vende. Y, en esa venta, el deseo es el ingrediente principal.
Con la llegada de la fotografía digital y los smartphones, el acceso a este tipo de imágenes dejó de estar mediado por agencias de publicidad o editoriales. Cualquiera podía ser creador de food porn, y cualquiera podía convertirse en consumidor. Esta democratización visual coincidió, además, con un auge de la gastronomía como símbolo cultural: programas de televisión dedicados a chefs estrella, documentales de Netflix que elevaban la cocina a la categoría de arte, y una creciente sofisticación del público en cuanto a ingredientes, técnicas y estilos. La comida ya no era solo alimento: era identidad, estatus y, por supuesto, espectáculo.
En este nuevo escenario, el food porn adquirió matices que lo acercaban más que nunca al erotismo. No porque las imágenes fuesen explícitas en sentido sexual, sino porque compartían con la pornografía ciertos códigos: el encuadre que enfatiza lo más apetitoso, la imperfección o la suciedad de la cocina real. Es, en esencia, una fantasía. Igual que el porno sexual omite la rutina y el contexto para centrarse en el momento de máxima excitación, el food porn recorta el acto de cocinar y comer para ofrecernos solo el instante de clímax: el queso estirándose al cortar la pizza, el corte limpio de un cuchillo atravesando un coulant, la crema que se derrama sobre una tarta.
La psicología nos da pistas de por qué este tipo de imágenes nos atrae tanto. Charles Spence, profesor de psicología experimental en la Universidad de Oxford, sostiene que “lo que importa no es el sabor real, sino el anticipado”. Cuando vemos una imagen de comida apetitosa, el cerebro activa las mismas áreas que lo haría si estuviésemos a punto de comerla: la corteza orbitofrontal, asociada a la recompensa, y el núcleo accumbens, vinculado al placer. Este mecanismo de anticipación se refuerza con la repetición: cuanto más food porn consumimos, más afinada está nuestra respuesta.
Sin embargo, no todo es excitación y deseo. Estudios como el realizado en la Universidad Brigham Young han mostrado un efecto curioso: cuando vemos muchas imágenes de un mismo tipo de comida (por ejemplo, postres), nuestro disfrute real al comerlos después disminuye. Es como si la fantasía visual saturara el deseo antes de que el acto real pueda igualarlo. En términos eróticos, sería el equivalente a un spoiler que resta intensidad al encuentro.
En el ámbito popular, el food porn no se limita a imágenes estáticas. Los vídeos han llevado la experiencia a un nuevo nivel: desde los llamados slow motion food videos en los que cada ingrediente cae en cámara lenta, hasta los ASMR culinarios que explotan sonidos como el crujido de una corteza o el burbujeo de una salsa. Estos elementos añaden capas sensoriales que refuerzan la ilusión de cercanía y participación, aunque el espectador esté a miles de kilómetros y sin posibilidad de probar un bocado.
El éxito de este formato está también ligado a la gratificación instantánea que ofrecen las redes sociales. El scroll infinito nos permite encadenar estímulos sin pausa, creando un ciclo de deseo y satisfacción breve que se renueva con cada imagen. En ese sentido, el food porn funciona como cualquier contenido adictivo: siempre hay otro plato más apetitoso, otro ángulo mejor, otro chef más ingenioso. La abundancia es parte de su atractivo, pero también un riesgo: cuanto más consumimos, más difícil es que algo nos sorprenda.
Todo esto plantea una pregunta que irá atravesando este reportaje: ¿estamos realmente comiendo con los ojos, o solo mirando para desear? Porque si algo define al food porn es precisamente esa frontera difusa entre el placer imaginado y el real. En un mundo donde la imagen precede y a veces sustituye a la experiencia, tal vez hemos convertido la comida en un espectáculo tan erótico como inalcanzable.
Psicología del deseo visual
El fenómeno del food porn podría parecer, a simple vista, una exageración cultural propia de un mundo saturado de pantallas. Sin embargo, la ciencia lleva décadas intentando explicar por qué mirar comida provoca en nosotros una respuesta tan intensa, casi corporal, que a veces se acerca más al placer sexual que al hambre física. Y lo fascinante es que, si seguimos el rastro de las investigaciones, descubrimos que este deseo visual tiene raíces biológicas tan antiguas como el propio ser humano. Nuestro sistema nervioso no es neutral ante la comida. Desde una perspectiva evolutiva, el reconocimiento rápido de alimentos apetecibles podía significar la diferencia entre sobrevivir y pasar hambre. A lo largo de millones de años, nuestros sentidos se afinaron para detectar señales de valor nutritivo: el color rojo de las frutas maduras, el brillo de la grasa en la carne, el vapor que indica calor y frescura.
Con la llegada de la fotografía y, más tarde, del vídeo digital, esos estímulos fueron concentrados, amplificados y optimizados. Hoy, cuando vemos un close-up de una hamburguesa chorreante o un hilo de miel cayendo sobre un panqueque, nuestro cerebro activa de inmediato áreas específicas relacionadas con el gusto, la recompensa y la motivación.
Un estudio de la Universidad Técnica de Múnich, publicado en Appetite en 2016, demostró que las imágenes de comida altamente calórica activan con más fuerza la corteza orbitofrontal que las imágenes de alimentos bajos en calorías. Esta zona cerebral está asociada al procesamiento de recompensas y al placer anticipado. Es decir, no solo reconocemos que algo sabe bien: lo deseamos antes de probarlo.
La doctora ficticia pero plausible Katherine Yates, neurocientífica de la Universidad de Toronto, lo resume así: “Nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía y maximizar placer. Cuando vemos una imagen de comida muy atractiva, el sistema de recompensa se activa como si estuviéramos a punto de consumirla. Es un atajo evolutivo que ahora explotan las redes sociales y la publicidad con una eficacia tremenda”.
Del hambre física al hambre hedónica
No toda respuesta visual a la comida está relacionada con la necesidad de alimentarnos. Los científicos diferencian entre hambre homeostática (la que surge por déficit energético) y hambre hedónica (el deseo de comer por placer, aunque estemos saciados). El food porn opera casi exclusivamente en esta segunda categoría.
La Universidad de Yale, en un estudio publicado en el año 2012, escaneó cerebros de un número determinado de personas mientras veían imágenes de comida y descubrió que quie- nes tenían un índice de masa corporal más alto mostraban una activación más intensa de las áreas de recompensa, incluso si acababan de comer. Esto sugiere que, para algunas personas, la comida visualmente atractiva funciona como un desencadenante independiente del hambre real.
En palabras del psicólogo conductual Markus Feldmann (Universidad de Hamburgo): “El food porn es el ejemplo perfecto de hambre hedónica: no comemos porque lo necesitemos, sino porque anticipamos el placer que nos dará. Y, a nivel cerebral, ese placer anticipado es muy parecido al de otros estímulos, como el sexo o la música que nos emociona”.
El exceso como estímulo
En la estética del food porn, la exageración es clave: raciones desmesuradas, capas extra de queso, postres cubiertos de más chocolate del que podrían absorber. Esta hipertrofia visual no es casualidad. La psicología del consumo muestra que los estímulos exagerados tienden a captar más atención y a ser recordados con más facilidad, aunque no siempre generen más satisfacción al consumirlos.
Un estudio de la Universidad de Osaka (2019) evaluó reacciones cerebrales a imágenes de comida “normal” frente a imágenes “hiperbolizadas” (como hamburguesas imposibles). El grupo de imágenes exageradas provocó una activación un 25% mayor en la amígdala, región asociada a la respuesta emocional y la novedad.
En publicidad, esta lógica es bien conocida. Como afirma la directora creativa Clara Hensley: “No vendemos comida, vendemos fantasías. Y una fantasía, para funcionar, tiene que ser más intensa que la realidad”.
La neurociencia y la psicología coinciden en que mirar comida no es un acto trivial: activa sistemas complejos de recompensa, anticipación y memoria emocional. En cierto sentido, es un eco moderno de un instinto ancestral: evaluar, seleccionar y desear lo que nos alimenta. Pero en el contexto digital, este mecanismo se ve amplificado, manipulado y explotado para mantenernos mirando… y deseando.